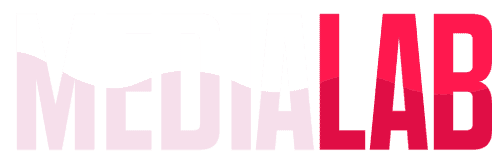La cita era a la primera hora del sábado. Toda la semana previa, una faringitis me afligió al punto de tenerme dos días en cama. Llegó el viernes por la noche y con él un dilema: ir a un concierto que esperaba con ansias desde semanas atrás o quedarme en casa a reposar para estar en mejor estado al día siguiente. Decidí que el concierto tendría que esperar: en ese momento comenzó la voluntad de hacer las cosas. Inició el sábado en cuestión al sonido de tres despertadores porque “más vale prevenir que lamentar”. Lo siguiente que hice fue improvisar un desayuno, llenar mi mochila con lo que pudiera utilizar a lo largo del día (hojas blancas, plumas, barra energética) y tomar un taxi que me llevara a la UP, lugar donde fui citado.
Más de una vez se nos insistió, por parte de los organizadores, en la puntualidad por lo que veinte minutos antes de lo previsto me encontraba en los pasillos de la universidad buscando a mi líder de cuadrilla o a los demás integrantes de ella. Las llamadas que hice a mi líder (todas sin respuesta), así como los mensajes que le envié para saber su ubicación (también sin respuesta) aumentaban al mismo tiempo que los minutos pasaban. No fue hasta tres minutos antes de las 8:50, hora de la cita, que encontré al resto de mi cuadrilla y noté que todos estábamos en la misma situación.
Por fin apareció nuestro líder y más que presentarse o desearnos los buenos días, nos preguntó si estábamos completos para después enviarnos al auditorio, lugar donde comprendí el porqué de la insistencia en la puntualidad. Quince minutos después del inicio previsto de la conferencia informativa, solo dos equipos lograron completarse de los más de treinta que estaban esperando a la compañera que no encontraba lugar para estacionar su coche o el compañero que decía estar a cinco minutos de universidad pero en realidad acababa de despertar.
Con poco más de media hora de retraso comenzó la conferencia en la que se nos explicó la dinámica a seguir: abordaríamos un camión que nos llevaría a nuestro destino, Santa Fe, donde en una iglesia que serviría como punto de reunión, conoceríamos a la familia que sería beneficiada con nuestro voluntariado. Ya en el lugar, tomaríamos medidas a los muros que semanas después habríamos de pintar y al finalizar nos reuniríamos de nuevo con nuestro líder para iniciar el regreso a la UP. Ése era el plan.
Por errores de logística, los camiones no salieron de la universidad hasta una hora más tarde, atraso que causó que algunas de las familias abandonaran el lugar donde nos reuniríamos con ellas. El descenso de los camiones no fue en una iglesia como estaba previsto pero sí en un local de carnitas y otros antojitos mexicanos que hicieron que a más de uno se le abriera el apetito. Tras otra media hora de espera y confusión, nuestro líder, sin más instrucciones o advertencias, nos asignó la casa que habríamos de ayudar.
La señora Yolanda nos abrió la puerta y tras saludarnos nos invitó a pasar. Incluso antes de presentarnos, nos invitó a todos un atole de chocolate que con gustó tomé ya que a esa hora sentía lejano el desayuno que había improvisado horas atrás. Un vistazo rápido a la casa me hizo darme cuenta que estaba parado en un Santa Fe ajeno al de las grandes corporaciones, los lujosos residenciales y las prestigiosas universidades.
Ya no era tan fácil ver la pintura blanca que cubría las paredes laterales de la casa, o el color azul de la fachada principal que no se extendía por todo el muro, ni lo hacía de manera uniforme. Incluso la pintura de un bochoestacionado al interior de la casa estaba en mal estado. Regados por el suelo se encontraban unos neumáticos desinflados y como si de enredaderas se trataran, un sinfín de cables se prolongaban por todas las paredes.
Yolanda vive en dicha casa junto con sus dos hijas, su hermano, su sobrina y su madre. Para mantener el hogar y a la familia, vende la longaniza que prepara en el tercer y último piso de la casa. Platicó por un buen rato con nosotros para conocernos y saber el porqué de nuestra visita a su hogar. No ocultó su sorpresa al hecho de que estuviéramos ahí, dispuestos a pintar su casa sin obtener ninguna recompensa económica o de algún otro tipo. Al preguntarnos de parte de cuál partido (político) íbamos, noté la triste realidad de una sociedad mexicana en la que ayudar al prójimo no es prioridad y el voluntariado no se lleva a cabo si no es, irónica y lamentablemente, obligatorio o en el peor de los casos, con fin de obtener votos.
Alumnos de Administración, Ingeniería, Mercadotecnia y Comunicación nos dimos a la tarea de trazar un plano de la casa, que nos serviría para realizar el presupuesto de pintura y herramientas que utilizaríamos tres semanas después, cuando fuéramos a pintar la casa. Concluimos el trazado a una hora de haber llegado, por lo que decidimos contactar a nuestro líder para preguntarle qué tendríamos que hacer ahora y su breve respuesta fue “convivan”.
Ese líder, que al día de hoy seguimos esperando mi cuadrilla y yo, esperamos que aparezca en carácter de líder. Viendo el lado positivo, considero que su desatención o apatía resultó en que mi cuadrilla congeniara rápidamente y comenzáramos un verdadero trabajo en equipo. En esta ocasión fue cierto que en todo lo malo siempre hay algo bueno.
Mientras realizábamos el plano de la casa, la señora Yolanda se nos acercó, a un compañero de la cuadrilla y a mí, a hacernos una importante advertencia que si bien ya habíamos escuchado en la conferencia, no había sido de tal magnitud: “Sé que vienen con la mejor disposición de ayudar, pero considero apropiado hacerles esta advertencia. Por lo que más quieran no crucen al otro lado de la calle. No dejo que mis propias hijas lo hagan”. Resulta que cruzando la acera del lugar donde nos encontrábamos se ubica un lugar conocido como El Punto, donde el tráfico de drogas y asaltos a punta de pistola son cosas de todos los días. Antes de concluir la advertencia, nos hizo énfasis en cuidar a nuestras compañeras y evitar traer objetos de valor o que puedan llamar la atención.
Sí, seguíamos en la ciudad de México. No estábamos en el norte del país donde este tipo de advertencias se hacen con frecuencia o en algún estado costero del Pacífico cuyo aumento de inseguridad vemos todos los días en los noticieros. Nos encontrábamos a escasos kilómetros de nuestras casas, escuela y demás lugares donde hacemos nuestra vida cotidiana y en donde cruzamos la acera una y otra vez sin el miedo con el que convive todos los días Yolanda y su familia.
El nudo en la garganta que dicha advertencia me había provocado se disolvió en las horas siguientes. Sin ninguna tarea más por realizar en el día, hicimos lo que nuestro “líder” nos había sugerido y poco a poco me enteré de las aspiraciones, gustos y deseos de cada uno de mis compañeros de cuadrilla. Poco después, las hijas de Yolanda y su sobrina de 7, 8 y 12 años, respectivamente, nos acompañaron en una cascarita de fútbol que se prolongó por un par de horas.
Con un calor digno del verano y el sol encima de nosotros, me arrepentí de no haberme quitado la chamarra que llevaba por debajo de mi uniforme para no pasar frío. Sin embargo, sin importar el calor, logramos distraer a las niñas de su rutina habitual, enseñándoles a dar vueltas de carro, saltando la cuerda, manejando un coche eléctrico y, como ya mencioné anteriormente, jugando fútbol hasta que ya no aguantamos más (nosotros, ya que ellas podrían haber seguido jugando días enteros).
Aproximadamente a la 1:30, otras cuadrillas nos contactaron, informándonos que ya era hora de partir. Le dimos las gracias a Yolanda por sus atenciones y nos despedimos, no sin antes haberles dado nuestro número telefónico a sus hijas y sobrina, quienes a manera de autógrafo, con una libreta y una pluma nos lo pidieron.
Ya a bordo del camión que nos llevaría de regreso a la UP, reflexioné sobre lo que había visto ese día. Nuestra misión, en palabras de la coordinadora de la actividad, era regalar sonrisas. Si bien ese día no pintamos la casa, sí hicimos sonreír, regalándoles unas horas de nuestro tiempo, a tres niñas cuyo mundo parecía haberse detenido por unos instantes en que solo importaba anotar un gol al equipo rival, sin pensar en los tan terribles actos que se cometen día con día al cruzar la calle y que tanto han lastimado a nuestra ciudad.
Si siete alumnos universitarios pudimos hacer eso en una mañana, ¿cómo podría cambiar nuestra sociedad si cada uno de nosotros se tomara unas horas de su tiempo para ayudar a los demás? No es necesario meterse a una casa en Santa Fe o Xochimilco, se puede empezar desde tu propia casa dando los buenos días a tu vecino. O al menos eso fue lo que pensé mientras el camión daba vuelta en Extremadura y comenzábamos el descenso.
Héctor Tapia (@toytapia)